25.8.10
27.10.08
7.7.05
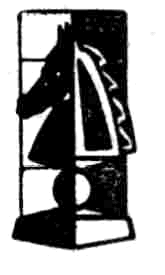 PROLOGO VARIAS VECES INTRODUCIDO
PROLOGO VARIAS VECES INTRODUCIDOINTRODUCCION REITERADAMENTE INTERRUPTUS
POR DIVERSOS MOTIVOS, entre los cuales el último fue la evaporación fulminante, instantánea, del contenido de un disco rígido completo donde lo ya hecho, por supuesto, no tenía BCK, habían ido tornasolando la idea original de hace ventincinco años, bien modesta, de historiar por boca de sus protagonistas principales y directos, la vera historia de El Séptimo Círculo, hasta arriba a la impertinencia, el amago de intentar una hipótesis de análisis que iba a de la implantación en idioma castellano del género llamado policial al presunto entronamiento del volátil periodismo de investigación, pasando por la estación intermedia e imprescindible de la literatura como delación, ética e ideología insoslayable en nuestra clase media, idea que vertebró las charlas y luego libro Sexo y traición en Roberto Arlt, de Oscar Masotta, en 1965.
La pasión por el rigor, lo significativo y a la vez las soluciones fantásticas pero en el fondo lógicas que desvelaron a Borges, como él mismo lo va a convesar en la charla, en aquellos primeros años de los '40, más el dogma que la función del escritor es, por encima de cualquier cosa, contar una historia para suplir esa compulsiva necesidad humana que ya aflora con la niñez, como confiesa Bioy Casares a su vez, ha sido reemplazado por el buchoneo de lo circunstancial, la aparente develación de testigos omnipresentes que lo saben todo sin decir nunca dónde están, quién les paga, para qué lado patean.
La elipsis, obviamente decadente, con esas infografías donde la flechita, a la derecha, se va para abajo, rumbo a los parajes de los cuentos de Lovercraft, resulta tentado. Encima, la historia menuda, los avatares de los inicios de El Séptimo Círculo, la caja registradora siempre imperante en la industria editorial, el sobajeo a que fueron sometidos personalidades de la talla de Borges y de Bioy, la vigencia e impacto en todo el mundo del género, con su evidente decadencia actual, reducida al avaro fanatismo de unos pocos, tiene más de un atractivo. Los recientes intentos de resurrección, a cargo de una multinacional como Planeta y después como bonus track de La Nación, coronados con sendos fracasos comerciales a pesar de insistir majaderamente más que con clásicos, con lugares comunes, como La bestia debe morir o Laura, también ponen su acicate.
Por lo pronto, antes de encontrar un tiempo que no se tiene para reconstruir lo desvanecido, en una de esas salvando a los restos de esa especie en extinción que es lector concebido durante siglos, se editan electrónicamente estas pocas líneas bien light y se pone en línea a lo fundamental, como es la palabra directa, el testimonio vivido y válido a despecho de tiempos y tecnologías, como fueron las conversaciones sostenidas con Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares.
Si algo tienen de bueno y rescatable estos formatos y sostenes en épocas donde reina lo perecedero es justamente que son modificables en cualquier instante, tanto para su ampliación como para su jibarización, dos ideas que también han perdido contornos precisos y tienden a fundirse. En otra bitácora, por otras circunstancias, aparecen otras angulaciones y ramificaciones de este mismo, infinito tema, ya sea con la residencia del inefable Sherlock Holmes en el N° 22 de la Calle del Panadero, también conocida como Baker St., las andanzas como objeto de consumo del bueno de Jack y el lugar elegido por el autor del poema Los gauchos para que queden los restos físicos de lo que suportó su vida. Todo aquel que se interese no tiene más que cliquear el subrayado.
6.7.05

BORGES (I)
JORGE LUIS, PULIDO POR EL TIEMPO
LLUEVE Y NADIE puede decir lo contrario: Buenos Aires es otra cosa. Tal vez más pretensiosamente parisina o en una de esas más criteriosamente desquiciada o posiblemente, si se lo piensa apenas otra vez, sólo más Buenos Aires.
No más porteña, que es sapo de otro pozo.
Digamos diferente, entonces, pero a las cinco de la tarde, hora lorquiana y british si las hay. El portero del edificio de Maipú casi Charcas, vereda occidental, apenas levemente hosco, había contemplado la segunda parte de la odisea como es proceder a plegar un paraguas automático Made in Taiwan de entonces, bajo la lluvia, porque el edificio no tiene ni cornisas ni balcones. Ahora, con el escepticismo con que sopesó al autor de la pequeña proeza, más que indulgencia, lanzó la secreta advertencia: si llegaba a entrar chorreando, el paraguas chino nacionalista, retráctil y automatizado, podría haber ingresado al país sin traba aduanera alguna, pero con los tiempos que corrían, cualquier portero podía ser un arancel insalvable.
Pero el triunfo es hijo de la perseverancia. Uno llega a mojarse tanto como si jamás en la vida hubiese tenido paraguas alguno, menos que menos plegadizo, automático e importado, pero al final se lo logra. ¡Ya nada era capaz de interponerse camino hacia Borges!
¡Allá voy, Georgie!
‑¿Dónde va?
‑Sexto Be ‑dije después, más rastrero que cómplice, esperando que me visara el pasaporte de una vez.
Pero a esta altura es totalmente aventurado conjeturar que él llegó a hacer algún gesto o que abortó la clásica interjección de haberlo sabido todo de antemano. Se trataba de un feligrés más que se agregaba a esa larga caravana cotidiana de penitentes u obsecuentes en que todo mortal se convierte ante el portero de donde vive un hombre famoso; sea como fuere, al llamar al ascensor, jamás se puede llegar a sospechar que tan rutinaria tarea, a la inversa, cuando dentro de un rato descienda del Parnaso, iba a tener sus bemoles.
El sexto piso era un palier ínfimo y pálido. La puerta que lucía la B tenía una chapita de bronce, muy bruñida, en cuyo centro se podía solamente leer:
BORGES
así, en mayúsculas de cuerpo fino, recto, sin alardes.
Nada más.
El timbre sonó lejos, por encima de algún discreto programa de radio, y cuando la puerta se abrió fue apenas, además de la traba a cadena y sin saludos previos, algo que pudo haber sido «¿Si?», pero que también pudo ser también «¿Sí?», en semejantes monosílabos hablados como si uno se va a poder a notar o no la falta de ortografía, en todo caso un interrogante ambiguo, medio comodín, para ganar tiempo y semblantear porque lo único que obtuvo como respuesta fue escuchar lo que escuchaba tantas veces por día de todos los días de la semana, y entonces fue cuando ya había agregado el ya más que clásico «¿De parte?», que no dio tiempo a nada, porque la morocha madura casi obesa, bien criollaza, que luego se sabría que era santiagueña, que con el tiempo hasta despuntaría el vicio de escribir (es una manera decir, no se trata de ser un fundamentalista de los significados) un libro de memorias con tantos incidentes en vivo y en directo que despertó las lógicas iras herederas y orientales que se estilan; la mujer, aquella vez, insistió con el «¿De parte?» porque en un momento simplemente se llega a tener la duda de qué parte o si el todo directamente.
‑Un momento, por favor‑. Como el desconocido visitante acaba de amagar de dar un confianzudo, impertinente e inconciente paso hacia el negro y muy agudo ángulo abierto, a fuer de sincero el guión‑punto del cierre del parlamento, en los hechos casi me dio en el hocico y en forma de maciza puerta barnizada.
Nada ni nadie se salva de las rutinas.
‑Pase‑. Hubo algo más que un imperativo verbal en las escuálidas, famélicas cuatro letras: también amarga resignación porque nunca terminarán de convencer ni al oficiante ni al crédulo penitente.
‑Siéntese ahí.
En el habitáculo de quien posiblemente haya manejado con mayor maestría a los adjetivos en la lengua castellana resultaba muy difícil encontrar por lo menos uno que de manera aproximada describa y a la vez califique al aspecto general del ambiente y, por lo prolongación, de toda la vivienda. Monacal por ahí puede andar cerca. Un ascetismo que se cuidaba muy bien de acercarse a lo vetusto, discretamente nada de libros, salvo la flamante Espasa Calpe que le acababan de regalar los editores porque a él se le había deslizado públicamente que nunca había tenido una por carecer de fondos para adquirirla como cualquier bípedo implume.
‑Buenas tardes‑. La voz había sido lejana todavía, casi cavernosa, pero hondamente familiar. Del pasillo que iba hacia los dormitorios ‑y seguro que a su lugar, a su cubil de trabajo‑ había dejado emerger primero su antiguo bastón de madera clara, un bastón opacamente pulido por el paso del tiempo y el constante manoseo; él venía algo más de un paso más atrás, lento, muy lento, casi ausente, arrastrando cortamente los pies; portaba un viejo traje gris de casimir, bastante holgado, tanto que llevaba a recordar a bastantes años atrás, con muchos más kilos adentro, y camisa sport blanca, con un cuello que tampoco correspondía en medida, le sobraba lo suficiente como para recordar esos otros tiempos, y el grueso chaleco que parecía tejido a mano, agujas de madera, una madre, una hermana o una tía siempre en estos menesteres, de lana color marrón, de un color tan comúnmente marrón y un punto que ahora la tecnología nos hace disfrutar la dicha de no poderlos usufructuar más.
De pie para recibirlo, esperar que se acercara solo. Hubiera dado lo mismo, dado que él no veía, pero el que sí veía y se puso de pie fui yo.
[continúa]
JOSE LUIS, PULIDO POR EL TIEMPO
ADEMAS, NO TARDO en ser evidente que el suyo, más que un saludo formal, había sido un estímulo para una respuesta que con la sensibilidad de los murciélagos y los delfines le permitiera tanto ubicarme como ubicarse. Le respondí y saqué por las dudas una silla del medio, acercándome. La mano ‑una mano blanda, pequeña, esquiva‑vino al encuentro. Se la estreché: era huidiza. Huidiza y fría. Un conocimiento rudimentario dice que un hombre no puede tener dedos infinitos, pero los suyos lo eran. O, por lo menos, no finalizaban donde acaban los de los demás.
‑Es realmente un honor, Borges ‑dije, totalmente conciente del sandez, de lo poco apropiado que era para un momento así, pero los lugares comunes, más que eso, ya son opciones drásticas: o los reiteramos o hay que arrojarse al vacío de una perorata con el grave riesgo del ridículo. Para mí era un honor ‑en realidad, un gran honor‑, y basta-. Le reitero las gracias.
El sonrió. Casi hierático. Acostumbrado a lisonjas y halagos. ¿Cómo había dicho yo que me llamaba? ¿Con qué fin era la entrevista? ¿El tema? Dos veces. Me mostré insistente con que tenía la mala costumbre de considerar que salir a hacer el mandado de comprar un kilo de pan y volver con un kilo de pan bordeaba casi lo anodino. Por lo tanto, tenía la sospecha que El Séptimo Círculo era apenas un pancito que formaría parte de ese kilo que no podía ni debía ser exactamente un kilo.
-La yapa, claro -y le sonreí estúpidamente a la oscuridad.
‑Interesante ‑me concedió, sentándose con bastantes precauciones y contra todas las fotografías, abandonando al bastón a un lado y apoyando ambos brazos en las posaderas.
Pero no me lo había dicho a mí, aunque hubiera sonado con cierto tono formal y convencional: sus ojos, ya ausentes del todo, seguían contando con una manera de continuar presentes y durante la charla iba a permitir acceder o creer que se accede, que marcan exactamente el momento en que él realmente dialogaba del otro momento, muy distinto, cuando se replegaba y como que continuaba en un monólogo interior y a la vez anterior, absolutamente solitario, donde las palabras que exhalaba casi tintineaban a pesar de su voz de chelo.
‑¿Cómo dijo que se llamaba?‑. Era la segunda.
Se lo repetí y quedó como si lo estuviera procesando.
-Dígame, joven -estalló sin preámbulos-, ¿usted encuentra algún mérito en venderse mucho?
Aparte de sorprenderme había algo que no terminaba de entender. La formulación o el nivel de abstracción en que se había instalado lo habían tornado no demasiado comprensible o no demasiado claro. Sobre todo el uso del reflexivo.
-Si se refiere a la persona, yo no se lo encuentro; ahora, creo que hay legiones que no opinan lo mismo.
-¿No es cierto?-. Se había entusiasmado. -Hubo una época en que no era así. ¿Usted oyó hablar del grupo Martín Fierro?
-Más leer que escuchar, Borges.
Se sintió halagado.
-Nos reuníamos a las noches, en el subsuelo de la Richmond, ahí, en Florida. Y en una oportunidad cae uno de los contertulios no muy asiduos, francamente indignado.
No había encendido el grabador, lo nombró no menos de un par de veces, pero toda mi versada ignorancia de amplio espectro me impide recordarlo. El estuvo ajeno a todas esas tribulaciones y, en cambio, sumamente entusiasmado por el suceso que había sacado de no se sabe dónde.
-Lo que había ocurrido era que esa mañana La Nación había publicado un suelto donde se afirmaba que su novela, que acababa de aparecer, se estaba vendiendo mucho y él no lo podía tolerar. Lo consideraba una calumnia. Por eso le pregunté si había un mérito en venderse mucho.
Seguía sin separar el ser del objeto o de últimas para él no existía tal separación.
-¿Es cierto que de su primer libro se vendieron solamente ciento cincuenta ejemplares?
No respondió. Pudo ser que no hubiera escuchado por haber caído en socavones que no parecían ser del ánimo, sino por momentos una tumultuosa sesión de pensamientos para uso oficial y exclusivo.
-¿Cómo me dijo que era su nombre?
Tres, tres... Ahora sí: había retornado y con todo.
‑¿A qué se debe? No suele ser demasiado habitual.
‑Por lo pronto, a mi padre. El también era Amílcar, pero de segundo nombre. Ahí el misterio comienza a hundirse y perderse el rastro con mi abuelo paterno porque a mi padre, que era el mayor de los seis hermanos, se lo puso como segundo y al segundo hijo varón le puso Aníbal como primero y a secas, solo. Invirtió el orden.
‑Interesante‑. Algo, sin embargo, lo había alarmado. ‑A su parecer, el suicidio de Amílcar fue cometido con el filo de la espada, como suelen repetir algunos textos, o se suministró el veneno que había llevado siempre guardado con celo en la empuñadura. ¿Usted qué cree?
Fue, lisa y llanamente, una patada en las tripas. Aparte me habían pescado totalmente desprevenido, indefenso.
‑Borges, si no le resulta molesto, ¿podría dar vuelta la hoja?
Se crispó:
‑¡Lo ofendí!‑. Se había alarmado, alarmado en demasía.
‑¡No! ¿Cómo me va a ofender por algo así?
‑¡Lo ofendí! ‑insistió, aunque un poco más calmo‑. Le pido disculpas. La no intencionalidad no atenuan a las ofensas.
‑Borges, le aseguro, mi palabra de honor, que no ha habido ofensa alguna. Ocurre que por aquí cerca vive alguien que le canta a lo que cifra en los nombres. Eso fue todo.
Sonrió. Lo mío había sido tan elíptico como el paso de ballet de un mamut con artrosis. Pero no le duró mucho la tranquilidad y antes que volviera a salirse con otra, intenté cortarlo:
‑A todo esto, ¿qué es lo que usted cree sobre ese asunto al que hizo mención?
‑Ya le referí que la versión más difundida es la del filo de la espada‑. Estaba elusivo.
‑No suena muy convencido.
‑Tengo mis dudas. Algunas son fundadas y vehementes.
Vacilé lo suficiente en tapar el bache posterior como para que él volviera a hacer baza y arremetiera e nuevo:
‑¿Usted cree que hubiera sido muy otro el destino de la humanidad si hubieran triunfado los cartagineses en vez que los judíos?
¡Otra más!
‑Borges, de lo muy poco que sé sobre el tema doy por sabido que Cartago nunca desarolló una civilización como para plantearla alternativa a la judeocristiana. ¿Es muy erróneo?
‑La historia está llena de caprichos y elementos capciosos, le puedo asegurar.
‑¿Puedo grabar lo que hablemos del tema que nos interesa?
‑Sí, cómo no‑. Pero desde allá, muy lejos, un mundo de negro y evocaciones.
Oprimí el Review para poner la cinta en cero.
‑¿Me dijo que ya habló con Adolfito?
‑Por teléfono. Seguramente nos veremos la semana que viene. Está de acuerdo en de alguna manera recopilar el tema y los datos de El Séptimo Círculo para que no se pierdan. El coincide en que la colección puede ser un tema que reuna el suficiente interés.
Se quedó absolutamente mustio.
‑¿Puedo comenzar? ‑le pregunté a nadie, él estaba lejos.
Corté con el Stop, apreté con violencia el Play y el Record, luego puse el aparatito sobre la mesa ratona que estaba casi entre los dos, apenas a un costado, y ya éramos un triángulo perfecto. Con Borges ahí, eso significaba que todo estaba en orden. Se hubiera podido decir que un orden perfecto o, en todo caso, un acabado equilibrio.
‑Cuando usted guste, Borges.
‑Habló con Adolfito, entonces.
‑Le recuerdo que fue ayer y por teléfono. Eso sí, me olvidé antes de hacerle mención de un asunto: manda a decir, muy expresamente, que eso de que él se acuerda mejor de las fechas, como usted dijo, es un invento suyo. Aseguró ser un chambón en la materia, palabras textuales, y que usted siempre le hace lo mismo.
Borges empezó a sonreír con una amplia malicia, ahora sí plenamente feliz, gozoso. Me había usado para punzar vaya uno a saber qué viejas tropelías o complicidades entre amigos de tanto tiempo.
‑¿Usted quiere que yo le conteste alguna pregunta en especial?
Era evidente que por algún motivo estaba tratando de ganar tiempo. Pero todavía no se le había borrado la sonrisa anterior.
‑Prefiriría que conversemos.
‑Sí, es mejor ‑dijo él, cortante, se acabó, y ahí fue cuando resultó imposible no acusar recibo que uno de los signos de la vejez era ese estatismo en posición de sentado y que él enfrentaba la ventana del living que daba a Maipú y que estar ahí, sentado, quieto, a una ventana que da una calle de nombre Maipú quizá pudieran ser datos relevantes; en realidad, lo que pudo haber sucedido fue que yo acababa de advertir que a lo único que daba esa ventana era al edificio insolente que estaba en la vereda de enfrente, que Borges ya no veía ni edificios insolentes ni nada, que no debía faltar para colmo un vecino ocasional que se ufanara de tener un departamento con vista a Borges y que Buenos Aires no tiene cielo.
Alcancé a preguntarme algo así de por qué Buenos Aires no tenía cielo. El me cortó:
‑¿En serio que Bioy dijo eso‑. Era un chico. Por momentos hasta dejaba la sensación que en la boca tenía los rastros del dulce conseguido por medios no muy lícitos, más que seguro debajo del almohadón donde estaba sentado había escondido las galletitas que faltaban del tarro y que devanaban a la santiagueña cuál podría haber sido el destino.
[continúa]
LAS FECHAS DE LOS OLVIDOS
ASENTÍ INCONCIENTEMENTE, olvidando por completo otra vez que era ciego, y al final fue un gesto que terminó volviéndose en contra. Borges, entretanto, sin abandonar su luminosa malicia, ahora sí, había clavado el bastón entre su piernas un poco abiertas y cruzado sus manos como racimos lacios de helechos sobre el puño, aristocrática, ancestralmente. De pronto, casi con un sobresalto, fue factible recordar que era ese mismo hombre, el que estaba ahí, a escasos dos metros, el que en 1946, al iniciar el prólogo de los Bocetos californianos de Bret Harte, había escrito: «Las fechas son para el olvido, pero fijan en el tiempo a los hombres y traen multiplicadas connotaciones». Bastaba saber si en ese momento, invierno de 1981, era a eso a lo que estaba jugando.
‑La idea de una colección como El Séptimo Círculo nació de la lectura de algunas excelentes novelas policiales. Además, estábamos al tanto de la aceptación que el género tenía en otros países.
‑Usted dijo aceptación, Borges. ¿También consideración?
‑Es cierto. Suele decirse que es un género subalterno. Recuerdo haberle dicho a Pedro Enrique Ureña que no me gustaban las fábulas y me contestó (no he olvidado esas palabras de un muerto) que él no era enemigo de los géneros. Es decir, resulta absurdo condenar un género. Benedetto Croce ha dicho que los géneros son meras comodidades de la crítica. Generalmente una obra es individual. O sea, decir que un libro es una novela o un poema épico o una fábula es más o menos como decir que está encuadernado en rojo y se encuentra en el tercer anaquel, a la izquierda. Frente al género policial no debería olvidarse que fue inventado (y hasta podríamos averiguar la fecha) por un genio, Edgar Allan Poe, que lo creó al escribir The murders in the Rue Morgue, los crímenes de la calle Morgue; y él, sin preverlo, quizá, ya fijó el tipo de novela policial: la idea de un hombre sedentario, un hombre intelectual, que descubre por medio de razonamientos (y no investigaciones o recibiendo delaciones) un misterio. Ahora, ese género inventado por Poe ha dejado hitos ejemplares como son Los crímenes de la calle Morgue, El misterio de Marie Roget, The plunder letter, la carta robada; luego tenemos The gold bug, el escarabajo de oro, y un cuento inferior, bueno, pero que está dentro del género: Eres el hombre; y luego, si pensamos que escritores de genio han cultivado ese género (Dickens, por ejemplo, que dejó inconclusa una novela famosa, El misterio de Edwin Drood, y Stevenson, que escribó una admirable novela policial, The record, comprador de naufragios), como también tenemos escritores esenciales de nuestro tiempo, tal el caso de Chesterton, que escribió muchos cuentos del padre Brown. Me parece que ante este panorama no se debería subestimar al género. O subestimarlo porque haya generado algunas obras mediocres.
‑¡¿Algunas?! La acusación es que muchas.
‑Muchas, sí. Pero fíjese que también hay muchas y muy malas novelas psicológicas, muchas y muy malas epopeyas y muchas y malas fábulas. Esto no alcanza para condenar a un género. Por eso fue que nosotros propusimos a Emecé la publicación de una serie de novelas policiales. Habíamos leídos algunas recientes de Nicholas Blake, un excelente poeta inglés.
‑¿Por qué leían novelas policiales?‑. Cuando me di cuenta del sandez ya era tarde, estaba en el aire, en pleno vuelo, y ciego y todo Borges se aprestaba a empalmar la volea de sobrepique, una tentación irresistible:
‑Porque nos gustaba ‑y otra vez la sonrisita de los caramelos robados, cosa de recordármelo.
Pude reírme a gusto de mí mismo. Total, no veía.
‑¿Usted siempre las enfrentó como a cualquier otra obra literaria o también tuvo alguna etapa de rechazo o subestimación?
‑No-. Se ensombreció hasta con un poco de miedo en el gesto. -Creo que fue igual desde un primer momento. Claro, pueden resultar tan buenas o tan malas como cualquier otra. No pienso en géneros, como le dije. ¿Ya le conté la anécdota con Pedro Enrique Ureña?
‑Bien al principio. Pero es lo que pareciera indicar que usted, en algún momento, también pudo valorar prejuiciosamente al formato por encima de la obra, aunque no exclusivamente en lo policial.
‑Así es. Pedro Enrique Ureña fue el primero que me dijo que no había que ser enemigo de los géneros.
‑Claro, pero la anécdota gira en torno de las fábulas. Cuente qué fue, en especial, lo que lo atrajo, fascinó o atrapó de las novelas policiales.
Se contrajo:
‑El hecho de que era una época, un momento, donde todo tendía a ser caótico y sentía que la novela policial salvaba, de algún modo, lo clásico: el rigor.
Dicho esto pareció relajarse un tanto. Por lo menos continuó sin tantos trancazos ni molestos tartamudeos que lo angustiaban y lo alteraban de sobremanera:
‑En una novela cualquiera los hechos están librados al azar. Pero en una policial, no: cada hecho tiene que ser significativo. Esto hace, como dijo Stevenson, que la novela policial sea un poco mecánica. Pero si los personajes son vívidos no tiene por qué ser mecánica la novela policial. Además, en toda novela policial hay algo de novela psicológica, por qué no. No obstruye en los hechos.
Se dio cuenta que había tomado por un atajo y procuró volver con aire distraído:
‑Fundamentalmente fue el rigor de este género lo que nos interesó. Presenta sucesos que parecen increíbles y no sólo es capaz de una solución maravillosa, como ocurre en los cuentos de Chesterton, sino que después viene una explicación más o menos lógica. Por eso no creo que deba disculparme frente al hecho que el género me guste.
De pronto se alivianó hacia donde estaba yo ubicado, ablandándose en una sonrisa dura:
‑Claro, hay gente a la que no le gusta ‑concedió con una amplitud que sonaba más a sondeo.
[continúa]
«DIOS MERCADO, QUE ESTAS EN LAS BOLSAS, SANTIFICADO...»
‑AYER, POR TELÉFONO, usted me adelantó que había habido alguna resistencia por parte de Emecé.
‑Tardamos bastante en convencerlos. ¿Es cierto que Adolfito dice ser más chambón que yo para las fechas?
¡Vuelta el gesto de malicia! Había un disfrute que les pertenecía y del que parecían no querer soltar prenda ninguno de los dos. En este tema Bioy también había estado lo suficientemente insinuante, chuceando.
‑Yo ya no las recuerdo con exactitud ‑terminó aceptando‑. Nos decían que nadie iba a pagar más de un peso por una novela policial. Pero los precios han subido desde entonces, ¿no? Claro que en peso, en aquella época, significaba algo. Una tacita de café costaba quince centavos y cinco de propina. Con veinte centavos, ¿qué hace usted ahora? Los puede mandar a un museo, a un gabinete numismático. No tienen ningún valor. Y un peso también es un arcaísmo.
Acá hubo un momento que fue demasiado largo o que se estiró. Los dedos entraron a temblequear sobre el puño del bastón. Quizá hubiera sido oportuno insistir en por qué conceptos tan aparentemente inocuos como peso y arcaísmo parecieron ser los causantes de ese sumirse en vaya a saberse qué desván de imágenes en torno a un tiempo que ya no existía y cuya certeza de irrepetibilidad puede llegar a ser tan tenebroso como un arma que nos apunta al plexo.
En la cinta la voz de Borges brota de pronto, bronca otra vez, por momentos hasta cascada:
‑La editorial nos puso mucha resistencia. Después nos dijeron que no iban a vender un solo libro. Era una época en que se publicaba escasamente; no sé, me acuerdo de un libro de poemas de Carlos Obligado.
‑Un criterio estrictamente comercial, para variar. ¿Había otras colecciones de novelas policiales circulando por Buenos Aires?
‑Que yo me acuerde, no. Y si las había eran de novelas policiales muy subalternas, para chicos. Más que policiales, eran de acción, de aventuras. He olvidado los nombres. Ahora yo veo que en Estados Unidos... El género fue creado por un hombre de genio, por Edgar Allan Poe, en Nueva York, y persiste en Inglaterra. Pero ahora, en Estados Unidos, la novela policial es simplemente una novela de aventuras, muchas veces de crueldades y también violencia erótica. Poe ubica la acción muy lejos, en París. Con eso indicó, desde el inicio, que no era un género realista. Se trataba de un hombre sedentario que con su razonamiento descubría un caso. En cambio, la novela actual, sobre todo en Estados Unidos, es sólo de actos violentos.
Borges se había puesto repentinamente nervioso. Cada vez le costaba más arrancar.
‑Lo que quería decirle era que Bioy y yo quedamos excluidos de El Séptimo Círculo. En Emecé usaron nuestros nombres durante un tiempo y pedimos que los omitieran, ya que no teníamos nada que ver con la colección.
¿Acaso, en el fondo, la literatura no tiene siempre que legitimarse en los hechos? ¿O acaso a Sófocles, hombre del poder, del riñón de Pericles, hijo de un rico traficante de armas gracias a las groseras matanzas, los hijos no se quisieron quedar por anticipado, por curatela, con los derechos de autor y un sobrino no se le alzó con la segunda parte del Edipo y se presentó a los concursos florales con seudónimo?
‑¿A cuál de ustedes dos se le ocurrió el nombre?
‑A mí. Coincidió que justo estaba leyendo a Blake y a...
Un triunfo poder articular Phillpotts; después, con una sonrisa condescendiente consigo mismo:
‑Me resulta difícil de pronunciar. Pero también estaba leyendo La Divina Comedia. Y entonces fue que le dije a Bioy: «Vamos a ver cuál es el círculo de los violentos. Porque si es el segundo no servirá y si es el quinto, tampoco». Felizmente para nosotros resultó el séptimo.
La sonrisa de tanta dicha iluminó todo el entorno, incluso hasta donde estaba yo sentado. Era cierto: parecía sonar lindo...
‑¿Sólo una cuestión sonora, Borges? Quinto o segundo no parecen tener mucho de desagradables. ¿O lo del siete tiene alguna connotación cabalística?
‑No, no. Fíjese: una colección que se hubiera llamado El Segundo Círculo no hubiera llamado la atención. Y si se hubiera llamado El Octavo Círculo tampoco. En cambio, séptimo está bien, suena bien.
Se quedó complacido por la contundencia de semejante andamiaje lógico y sonoro. Pero de pronto toda esa incontrolable inteligencia inquieta le soltó los moscardones:
‑Claro, entre nosotros suena bien. Porque mire si lo pronuncia en español: Shéptimo Zírculo ‑remedó con alevosía, caricaturesco‑. No queda bien, ¿no es cierto? En cambio, nosotros: séptimo círculo, la ese se repite, ¿vio?
No. Y a tantos años sigo sin verla. ¿Puede ser que haya sordera de ojos y cegueras de oídos?
[continúa]
DO YOU UNDERSTAND ENGLISH?
PERO ES EVIDENTE que se trataba de mi miopía a la altura de los tímpanos versus las sensibilizadas resonancias de su ceguera. Porque él había continuado con los ojos clavados allá, en un ángulo del cieloraso, ahí otra vez monologando que en lo que hace a ideas puras debía ser como una payana de abstracciones o un abalorios de siginificados, de donde volvió a aparecer sin tenerme para nada en cuenta:
‑Además, el siete tiene algo de número mágico, sí. Están los siete días de la semana...
Se quedó murmurando. En la cinta resulta totalmente ininteligible. Hasta que de pronto un estallido interior, hasta un leve estremecimiento y su cara alargada de grandes facciones había buscado el ángulo del sillón donde yo estaba sentado:
‑Bueno, conseguimos que la publicaran y no sé cuántos títulos llevábamos cuando les propusimos otra colección, una de ficción científica. ¿Le conté ya eso?
‑No.
‑Interesante ‑se autocalificó‑. Es lo que llaman ciencia ficción, y que a mí me parece un error. ¿Usted sabe inglés?
¡No! ¡No hay derecho! Si en cualquier caso intentar responder semejante interrogante con algo de seriedad hubiera sido abusivo, ¿qué se le puede contestar a Borges y nada menos que sobre algo como el inglés, alguien como yo, que para conjugar el verbo to have tiene que tomar carrera?
‑Un poco, Borges. Pero nada más que para decir algo, eh.
‑Bueno. En inglés es science fiction, y ahí science es adjetivo, que en inglés siempre precede al sustantivo. Por lo tanto, ficción científica. ¿Correcto?
Tan implacable y correcto resultaba todo como estremecedor el correlato de descubrir, así porque sí, una tarde invernal y lluviosa en Buenos Aires, la placidez con que se puede vivir tanto tiempo en medio de un soberano error y una evidente falsedad.
A todo esto, él había continuado como si nada:
‑Nos dijeron que no iban a venderse, nos repitieron los mismos argumentos que antes habían reprochado frente a la novela policial, y no la sacaron. Después apareció.
‑¿A Minotauro se refiere usted?
‑¡Sí! Ahí salió una excelente novela de ficción científica de Bradbury que prologué yo. El autor, que estaba en Estados Unidos, me escribió una carta, agradeciéndome. El caso fue que Emecé perdió la oportunidad de vender muchas excelentes novelas de ficción científica, que también pueden ser muy buenas, aunque las más admirables fueron las que escribió Wells en el siglo diecinueve: Los primeros hombres en la Luna, La máquina del tiempo, El hombre invisible, El alimento de los dioses. Lo curioso es que adujeron los mismos argumentos que habían aducido antes contra la novela policial.
‑¿Cuál era el más grueso o el más contundente?
Borges acababa de desanimarse. Y de pronto, repentinamente. Reanudó de puro educado, para no desairar:
‑Que ese tipo de literatura se daba en los países sajones y que en América Latina nadie iba a gastar un centavo en ellas. Yo les dije: «Pero si no son tan distintos los países; un film que tiene éxito en Estados Unidos, también lo tiene aquí.» La gente no es tan distinta; yo he viajado mucho.
[continúa]
«VAMOS, CHIQUITA: DIMELO TODO»
‑BORGES, ¿USTED sostiene que los norteamericanos, con Hammett, Macdonald y Chandler a la cabeza, de alguna forma han bastardeado el género policial?
‑Creo que sí. Estoy convencido.
‑Y eso porque usted parte de la premisa que el género no puede ser realista.
‑Es que no sé si hay realismo, si éste existe. ¿Hay realismo?
Lo preguntó muy en serio, pero como no se había dirigido exactamente a mí, se prefirió el silencio.
‑Yo diría que no ‑reaccionó él solo‑. Me parece que toda novela es fantástica. Tomemos un ejemplo ilustre: «En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los...» ‑memorizó sin ningún esfuerzo, pero también sin entonación alguna, como si lo refrescara, nada más‑. Y: «Lanza en astillero», etcétera. Bueno, sabemos que en ningún lugar de la Mancha vivía un hidalgo, ¿no es cierto? Y en la segunda parte nos encontramos con que los personajes han leído la primera. Muy raro, ¿no le parece? En la realidad no suele suceder que los personajes literarios, además de tales, se lean a sí mismos en la primera parte.
Se tomó un respiro de gozo, triunfante, casi ufano. Luego:
‑Y el género policial, como todos los géneros, es artificial porque parte de ciertas convenciones. Por ejemplo, se dice que el Martín Fierro es realista. Pero se da ahí el hecho curioso de que los personajes hablen en verso, en versos octosílabos, lo cual se parece bastante poco a la realidad de un gaucho.
Podía ser notable cierta descoordinación entre los ojos fijos, clavados, y los movimientos del rostro. Era el único momento en que se podía sentir casi como una agresión personal esa ceguera irreversible en que habitaba.
‑Usted dijo, recién, ciertas convenciones. ¿Cuáles serían las fundamentales del género, a su juicio?
Hubo un visible esfuerzo para retornar.
‑Sí. En la novela policial también hay leyes‑. Pero lo dijo de tal modo que podría haber sido tomado como si acabara de descubrirlo en ese instante y se aprestara a revelarlo como una gracia especial. ‑¿Me preguntó cuáles?‑. Monologaba, vacilaba, tartamudeaba. Había momentos en que se molestaba en grado sumo por tantos tropiezos y obstrucciones interiores. ‑Bueno, una es que la solución tiene que ser simple, asombrosa, necesaria. Que el lector no la haya previsto, pero que la acepte como verdadera.
Se quedó fatigado, silencioso. Era tan evidente que el interlocutor podía no existir que ni siquiera resultaba molesto. El iba a resurgir ahí enfrente, de manera solitaria, retomando en algún punto propio ese discurso personal nunca interrumpido:
‑Ahora ocurrió que nosotros, para elegir libros, teníamos que leer muchos, como es natural. A veces, para quedarnos con uno, teníamos que leer diez, y entonces eso nos llevó al hastío. Creo que ahora no podría leer ni un cuento policial porque no me interesaría. Debo haber leído entre novecientos y mil libros policiales.
No dejaba de ser una linda cifra. A ojo de buen cubero, algo así como más medio año ininterrumpido de lectura, unos siete meses sin pegar un ojo ni probar bocado. Y no había salido a relucir doña Leonor, su madre, dándole parejo con él, como en todo, leyendo sin parar, seleccionando y opinando, traduciendo.
El persistió, extranjero a los cálculos matemáticos:
‑Ahora yo no soy lector de novelas policiales. En realidad, no soy lector de nada. Perdí mi vista en mil nueve cincuenticinco ‑tal cual, como si necesitara constatarlo otra vez o volver a perderla al mencionarlo‑. A veces viene gente a verme y me lee cuentos de Chersterton, que no sólo son policiales, sino mágicos, místicos.
‑¿Por qué publicó a Cain, Borges?
‑¿Cuál?‑. Le había quedado fijado tal asombro en la cara que por un momento se me cruzó el ramalazo de terror, que el encomiable dominio de la lengua de Byron que exhibo se lo haya sonar parecido a cierto milenario personaje, protagonista de un meneado caso para colmo aún en danza, y en una de esas quizá el que alteró el equilibrio de fuerzas que terminaron generando todas estas preocupaciones, una de cuyas derivaciones en ese momento ahí sentados, formando un esóterico triángulo.
‑James Malham Cain ‑reincidí, dispuesto a todo, y al volver a escuchar en la cinta aceptar con hidalguía que hay que olvidarse del Támesis y alrededores para siempre, mejor más bien tirando al Bronx, lo que no estaría mal, pero con paladar cisplatino‑. ¿Fue usted o Bioy?
Se molestó bastante. Las muecas mostraron bien a las claras que estaba hurgando en el fondo de esa memoria que era inevitable, prosaico, si se quiere, imaginarla tapizada de estanterías y estanterías, kilómetros de libros verticales y lomos de los más disímiles.
‑No, yo no recuerdo ese libro‑. Lo había dicho casi con pesar, condolido, preocupado por su súbita ignorancia, y con algo tan evidente de culpa que hablaba bien claro de su franqueza‑. Pero la colección publicó a muchos norteamericanos, ¿eh?
‑Después, Borges; cuando ustedes se fueron. Con Bioy sacaron a Cain solamente. Tres títulos le publicaron: el primero fue Pacto de sangre, y estuvo entre los primeros, creo que el número cuatro o cinco. El cartero llama dos veces fue un poco después después. Y por último El estafador. Tres en menos de dos años.
No había escuchado. Quizá no le interesaba o directamente su registro abarcaba otra frecuencia de onda:
‑Había un norteamericano, muy bueno, cuyos derechos no pudimos obtener: firmaba Ellery Queen, y en realidad eran dos personas. Las primeras novelas eran muy buenas; las últimas, no, bastante flojas, y uno de esos autores ya murió. Yo me encontré con el sobreviviente en una cena del Mistery Club, en Estados Unidos, y le pregunté por qué eran tan flojas las novelas policiales actuales. «Bueno», me dijo, «los autores actuales son muy perezosos, no inventan argumentos, no se les ocurre nada y además recurren a la violencia y al sexo»‑. Borges resplandeció en la sonrisa, el testimonio de Ellery Queen‑fifty‑per‑cent le pareció decisivo, algo así como el de un testigo de cargo. ‑A mí las novelas violentas no me gustan, pero posiblemente sea porque no tengo el hábito. No me gustan, digamos. Las novelas de esta señora inglesa, ¿cómo se llama? Atatas... ¿Atata?
Se descontrolaba mucho con esos impedimentos. Lo hacían sufrir angustiosamente.
‑Agatha, Borges. Agatha Christie‑. A éste, por lo menos, había alcanzado a pronunciarlo a gatas correcto.
‑Agatha Christie, sí ‑sonrió agradecido por haber superado la baldosa floja, siempre con tantas aguas traidoras debajo‑. ¡Lindos argumentos tiene! Un apacible pueblo de campo, animales, el pastor ‑su mirada fija se había vuelto ensoñadora, lo cual se acentuó con la cadencia de esa voz cada vez más apagada‑, y en medio de todo eso, un crimen horrible que se resuelve tranquilamente.
Otra vez la misma sonrisita. Se lo escucha diez, cien veces en la cinta, y en cada una es más encantadora, más se involucra él en ese travesura de la tersa campiña con un final para nada sacrosantamente cruento. ¿Qué complicidad con Bioy estaba asociando ahora?‑. Lindos argumentos tiene esa señora -insistió, chocho.
[continúa]
APARECEN LAS SOSPECHAS
CUALQUIERA PODÍA RESULTAR enternecido, lamido por esas palabras que en su emisión tenían la misma tersura y tibieza del bombasí de nuestra infancia. Pero cuando se tiene el lujo de poder rebobinar una y otra vez, de hacer replay cuantas veces se quiera de una delicadeza tan sutil y cargada de coloraturas, la conclusión rola sobre un mar de dudas. Lo policial, por más literario que se presente, se desliza sobre en un mundo más que altamente sospechoso. ¿Resultaba demasiado atrevido colegir que el arte travieso de Borges también se deleitaba con la conversación como si fuese otro ejercicio más, poniendo a las palabras sobre un filo de navaja a cuyos lados se abrían abismos totalmente contrapuestos? Además, cerrando el trípode necesario para apoyar todo acto pensante, tampoco se podía dejar de lado la alternativa de creer que tal vez no exista, como es terminar de aceptar que la afirmación contenía total candidez, todo candidez y nada más que candidez. Lo que sucedía era que yo, al igual que los realistas norteamericanos a los que Borges rechazaba, sostenía que el crimen, incluido el literario, como acto genuinamente irracional, nunca puede tener per se nada bello y que lo estético, mágico, fantástico e imprevisto con que puede estar recubierto no es nada más que eso: cobertura. Y que si hay un sesgo policial, éste resulta de la atadura que une indisolublmente a la víctima y al victimario, infestada por la maraña social de las relaciones humanas con sus juegos de simulacros, sombras y luces, y la delación como elemento básico, ya sea en sus formas más refinadas y disimuladas (Holmes) o en sus manifestaciones más obscenas y abyectas (Spade).
Pero no había llegado hasta allí, atravesando la lluvia, para polemizar con alguien que siempre sostuvo que cuando se polemiza en serio siempre se pierde porque hay que decir la verdad y eso nos deja desnudos, inermes, totalmente a la vista, con todo lo que sabemos y lo que no sabemos. Para nada. El asunto era escucharle las razones a un hombre al que los argentinos primero, los latinoamericanos después, le debíamos, entre otras cosas, haber podido leer en nuestra lengua lo mejor de ese género singular que, al decir de Chesterton justamente, es la más primogénita formulación de la literatura popular a través de la cual es posible cierto sentido poético de la vida moderna.
‑Borges, quiero que cuente cómo fue eso de escribir policiales a dos manos con Bioy. ¿Lo hicieron para divertirse?
‑No. A mí se me ocurrió un argumento y se lo propuse. El dijo: "Vamos a escribirlo juntos" y yo dije que sí, pero a mí me parecía que iba a ser imposible. Luego yo recuerdo (Bioy dice que es un recuerdo medio falso) de haber ido a almorzar a su casa; el almuerzo se demoró y él me propuso que nos pusierámos ahí a escribir juntos el argumento. Bioy arguyó que era una buena ocasión para que suguiéramos juntos el proyecto. Nos pusimos a escribir y al rato nos olvidamos que éramos dos: habíamos creado ese tercer hombre que se llama Suárez Lynch o Bustos Domecq.
‑¿A qué atribuye usted esa particularidad, entre muchas otras, de un género que desde sus inicios prendió en los lectores como una necesidad?
‑No sé‑. Otra vez ha confesado su ignorancia con toda hidalguía.
Pero de pronto detona como al descuido, igual, casi idéntico a una artera baldosa floja porteña:
‑Quizá se deba, se me ocurre, a que se trata del único género literario en que su fecha de nacimiento se puede fijar con exactitud: el día en que Edgar Allan Poe escribió Los crímenes de la calle Morgue. Quizá también por ese mismo motivo lo consideren subalterno.
Va a haber otro alto más. También algunas gesticulaciones. ¿Qué fue lo que no terminaba de conformarlo consigo mismo?
‑Además, me parece muy natural ‑añadió con esa forma suavamente intempestiva que tenía de irrumpir-. Al lector le encanta como novela y le encanta también que tenga una adivinanza.
‑¿Y el hecho de que tenga un público tan especial? Creo que coincidirá connmigo que el grueso de ese tipo de lectores es capaz de tener las completas de Simenón y jamás haber leído un poema suyo o un cuento de Bioy, por ejemplo.
‑No sé‑. Había algo que lo seguía preocupando. ‑También me dijeron que ahora no se leen muchas novelas policiales, sino de ficción científica. Esto me parece correcto. Ser lector especialista de un género... Me parecería ridículo que alguien fuera sólo lector de odas o sonetos.
[continúa]
"YA ADIVINO A LO LEJOS, DE LA LUZ EL PARPADEO..."
‑¿POR QUÉ ENTRE nosotros no hay muchos cultores y, en general, buena parte de los intentos sean tan poco satisfactorios?
‑No, yo no diría eso. Manuel Peyrou tiene un admirable libro de cuentos policiales: La espada dormida. Ahora, al escribir bajo el influjo de Chesterton y que sus cuentos sucedan en Londres, le dan un viso fantástico. Pero él se dio cuenta que estaba reescribiendo a Chesterton y él quería, bueno, ser él mismo y escribió largas novelas de sátira política después de la revolución del cincuenticinco, la revolución libertadora; bueno, a él, con la sátira, en esa época, le fue bastante fácil. Y tiene que haber otros libros policiales. A ver...
‑Están Bioy y Silvina Ocampo, también a dos manos.
‑Sí.
‑Y María Angélica Bosco, con La muerte baja (o sube, no me acuerdo) en ascensor‑. El acto fallido fue más que evidente.
‑¡Ah!, sí.
‑No lo recuerdo ahora con exactitud. La publicaron ustedes, en la colección. Recuerdo que el título menciona muerte, ascensor y movimiento. Por lo tanto, subía o bajaba, ¿no?
¿Cuál podía ser la diferencia entre el personaje de Baker St. 22 y este phitencantropus al sur del Bermejo? Para colmo, Borges, muy serio, se encargó de ratificarlo:
‑Lógico ‑dijo con total y absoluta gravedad. Luego el gesto se le había iluminado por la irrupción nítida del recuerdo, como abrir la gaveta y encontrarse con algo largamente extraviado y añorado‑. Ella le trajo el manuscrito a mi madre. Mi madre me dijo que la muerte subía demasiadas veces en el ascensor y que era conveniente que alguna vez el ascensor subiera sin un cadáver.
A todo esto, esas sordas explosiones que producen estos artefactos, no se dejaban de producir, puerta de por medio, poniendo lo suyo en cuanto a banda sonora.
‑No dejaba de ser una observación bien aguda la de su mamá, más tratándose de un género tan meticuloso, ¿no?
El bombazo sordo y el chirrido de las poleas, subiendo, bajando.
‑Sí‑. Se había puesto realmente feliz. ‑El ascensor subía tantas veces con un muerto que ya no era sorpresa. Entonces ella le sacó la última muerte para que la sorpresa fuera que el ascensor subiera vacío. Sí, fue mi madre la que le dijo que había abusado un poco de cadáveres ascendentes y descendentes.
Ahí se puso tan radiante que hay un silencio en la cinta. Mi tentación era a que de pronto, con toda esa insolencia que tienen las asociaciones, doña Leonor, a quien yo conocía sólo por fotos, dejando de leer policiales en inglés para seleccionar o directamente traduciendo para la colección, Borges y la autora, me habían ocupado toda la imagen, sudando la gota gorda, sacando y poniendo cadáveres en ese ascensor de Maipú casi Charcas, el que para colmo, bum grishhh, seguía subiendo y bajando, y por otro lado haciendo los esfuerzos más increíbles para que él no se diera cuenta.
No es el caso buscar que pueden tener asociaciones aparentemente ilógicas con una charla sobre literatura policial, técnica literaria y el uso y/o abuso de efectos impactantes, pero simplemente la tentación llegó, se aposentó y que sean los discípulos y seguidores de Freud los encargados de explicar por qué siempre estas irreprimibles tentaciones sobrevienen generalmente en contacto con cualquier viso ridículo de ciertas ceremonias que rodean a la muerte, algo más que común la mayor parte de las veces en los velatorios, con el danmificado de cuerpo presente, pero va que me saco las tinieblas de las lágrimas con el dorso de la mano, la vista se aclaró y es Borges, Borges mismo el que tiene una cara de acabar de dar cuenta con toda la torta de dulce de leche, está sonriendo a toda boca y a oscuras buscando esta otra cara, la mía, para la complicidad, cuando largó dos o tres risitas bien cortitas y fue peor, muchísimo peor, porque ahí nos tentamos ya abiertamente los dos y sin remilgos de ningún especie.
El también tuvo que sacar de un bolsillo lateral del saco un pañuelo todo arrugado. Después, como si nada, en el mejor homenaje al fray Luis de León que comenzó la clase con el recordado "Decíamos ayer..." y había estado cinco años preso, él continuó:
‑Bueno, estuvo Enrique Amorim...
‑Y Walsh ‑acoté, sonándome, bien estentóreamente, todavía con la ridícula pretensión de hacerle creer que estaba bajo un súbito ataque de influenza.
‑¿Quién?‑. No me ha escuchado por el estrépito de la catarata y el ascensor que la seguía como si nada, subiendo y bajando, tal vez esperando que me llegara el turno y tener la gentileza de ofrecerme algún cadáver que haya quedado de la vez anterior.
‑Rodolfo Walsh, con seudónimo. Un corector de galeras y con horarios de trenes urden la trama. Bien en la ortodoxia de la más pura escuela inglesa. Variaciones en rojo, creo que fue el título.
‑Ah, sí: tiene razón. Rodolfo Walsh. Y después estoy yo con algunos cuentos: El jardín de los senderos que bifurcan, La muerte y la brújula. Uno de estos tuvo un segundo premio en la revista policial de Ellery Queen. Esto muy orgulloso de ese segundo premio.
‑¿Usted lo mandó a ese concurso?
‑¿Por qué no? ‑se extraña, medio enojado, y tiene razón: pensándolo bien, ¿por qué no?
‑¿Exclusivamente a ese concurso? ‑traté de decir para tapar el bache.
‑No, no. Me parece que ellos lo eligieron entre muchos.
‑Entonces estaba publicado. Usted no lo mandó.
‑Creo que sí. Por ahí lo tenía, pero se me rompió: el premio del club de escritores policiales de Norteamérica, que es un busto bastante feo de Edgar Allan Poe ‑sonrió mefistofélicamente‑y abajo tenía mi nombre. Me molestó un poco llamarme Lorges y no Borges, pero en fin...
¡Para qué! ¡Y encima ahora no era de gallegos, como había ocurrido unos días antes y saldría a relucir enseguida! Los dos nos despachamos a gusto, por esta y por la anterior. Lorges había rejuvenecido en medio de tanta risa franca. Jorge Buis Lorges. O Borge Luis Jorges. Chau, literatura policial, chau. Adiós a Quevedo y sus cementerios de muertos bien rellenos. Eso ya era chacota.
‑¿Se acuerda anteayer, cuando lo fui a buscar al homenaje del Club Español? El presidente de la subcomisión de cultura también hizo lo suyo con los rebautizos. Mientras lo presentaba, a pesar de los gritos y de los tirones de saco, no hubo manera de hacerle entender que usted no es José Luis.
El fracaso frente al autor del Elogio de la sombra fue asombrosamente total. Se puso imprevistamente serio:
‑Es que a la larga yo soy José Luis ‑afirmó convencido y no chacoteaba, no, señor‑. Es mucho más eufónico. Lo de Jorge Luis, en realidad, fue un empecinamiento de mi padre‑. Tan grave era el tema que había vuelto a tartamudear de manera excesiva, por momentos impidiéndole por completo una pronunciación medianamente clara. ‑Yo escribí una falsa autobiografía, que está en mis Obras Completas, y donde se supone que un editor chileno, dentro de cien años, pone José Luis Borges. Como Jorge Luis suena muy áspero, supuse que el tiempo irá puliéndome y seré definitivamente José Luis.
‑Bueno, lo que había empezado como una gafe, resulta que ahora, en una de esas, el directivo del Club Español, aparte de tener leída esa falsa autobiografía, le ganó de mano al chileno...
La picardía le remarcó las arrugas en el rostro lozano de José Luis Lorges:
‑No podría afirmar lo contrario ‑retrucó en un tono y en un nivel donde el se movía como pez en el agua.
Ya la conversación se había desquiciado, se hacía la hora convenida, y entonces a tratar de redondear en algunos puntos claves:
‑Perdone, Borges, pero en ese séptimo círculo dantesco, entre delincuentes, rufianes y otros violentos más, ¿usted no incluiría a los escritores?
Estalló:
‑¡No! ‑sumamente alarmado, casi exhorbitado, posiblemente por la imprevista, procaz y sucia cercanía de los Capones, Papillones, el Locos Prieto, Mates Cocidos‑. ¿Por qué dice una cosa así?
Me puse de pie. Y otra vez a quemarropa:
‑¿Ni siquiera a los autores de novelas policiales?
El rostro, de manera igualmente súbita, había retornado a ese gesto adusto, lacio, caído, casi perruno, con que supieron mostrarlo casi todas las fotos en los últimos años de vida. Se pudo notar cómo apretaba exageradamente el mango del bastón, se aferraba, y que de pronto se inclinaba y como asomándose desde ahí, al igual que si se tratara de una tapia que lo asomara a lo prohibido, lanzar el interrogante cargado de mucha gravedad, quizá de demasiada gravedad o sólo de una exagerada gravedad:
‑¿A usted le parece? -dijo pero no era decir, sino que era Borges.
En ese momento se pudo apreciar cierto grado de suspicacia, la que se vuelve más notable al reescuchar la cinta, algo que nunca se puede saber dentro de la esencial ambivalencia borgiana, ese maléfico juego de tornar grotesca a la literatura desde la realidad y a ésta desde los fantástico de la literatura.
-Sinceramente nunca lo dudé.
El quedó mustio, con un aparente final abierto.
Absolutamente falso. Al igual que los zorros viejos de los boliches, orejeadores de cartas hinchadas por lo mugrosas y sobadas, no sólo tenía el quiero si no que cerraba la mano: cuando yo traspusiera esa puerta iba a tener que venir el ascensor y adentro, con o sin cadáveres, aguardar cualquier sorpresa, sin contar luego a Buenos Aires bajo la lluvia, una vez en la planta baja, al nivel del resto de los mortales. [AR]
5.7.05
 ADOLFO BIOY CASARES
ADOLFO BIOY CASARESLA IMAGINACION, ESA ETERNIDAD REMEDADA
-EN REALIDAD, el gran lector de novelas policiales era Borges. A mí también me gustaban, pero más moderadamente que a él.
-¿A quién se le ocurrió la idea de hacer una colección?
-A mí. Borges me había llevado a trabajar con él a Emecé, donde teníamos otras colecciones. Recuerdo una que se llamaba La Puerta de Marfil y otra que se llamaba Sumas, una manera más eficaz de llamar a las obras selectas, y donde sacábamos lo mejor de cada autor: Voltaire, Quincey, Stevenson, Novalis y tantos otros.
-¿No se acuerda la fecha?
-Podría equivocarme. Fue en los primeros años de la década del cuarenta. Me acuerdo que en Emecé ya no estaban ni Molina del Río ni Cuadrado, que fueron los fundadores. Era la Emecé de los Braun Menéndez.
-¿Ningún otro dato que permita precisar un poquito más?
-Me acuerdo, sí, que yo estaba con gripe.
-Bueno, una gripe se suele tener todos los años.
-¡Todos los años! -se ríe, tirando todo el cuerpo hacia atrás, en el sillón-. Fue en los primeros años del cuarenta porque yo vivía en Santa Fe y Ecuador, estaba en cama con gripe y se me ocurre pensar: «Si los demás tienen colecciones de novelas policiales, por qué en Argentina no podemos tener una.» Bueno, son esas cosas que a uno se le ocurren cuando está en cama, enfermo.
-Además, era la época del termómetro en la boca, mucho té caliente cargado con algo más, ventosas y otros instrumentos de tormento.
-¡Exacto!
-Bien, no recuerda la fecha exacta entonces. Pero a la luz de los resultados y la forma en que la pergeñó, se podría decir, por lo menos, que se trataba de una gripe virósica?
-¡No lo pondría en duda!-. Ha comenzado a ponerse chispeante, a sacudir cierta modorra inicial. -Se lo dije a Borges y fuimos los dos a proponerlo. ¡Se escandalizaron muchísimo! Fue lo mismo que si les hubiéramos propuesto una colección pornográfica o algo así.
-¿Qué argumentaron?
-No argumentaron nada: ¡lo sentían! Para ellos resultaba lo mismo que convertirse en editores de prensa amarilla, hacer algo...
-¿Maldito?
-Maldito y pueril. No tenían noción, todavía no se habían enterado de que había excelentísimas novelas policiales. Aceptaron al final, pero en un principio a regañadientes.
-Borges dice que los tramitaron cerca de un año.
-No creo que tanto. Me acuerdo, sí, que en un principio que no querían saber nada. Luego conseguimos un sí a medias: sacar la colección con otro pie de imprenta, Editorial Chatarra o algo así. Recién después de mucho conversar terminaron por aceptar todo. La colección iba a tener otro nombre; era algo relacionado con el ajedrez, con los dilemas racionales que tanto nos gustaban en lo mejor de esas novelas, por eso el caballito de logotipo que todavía sobrevive.
-De alguna manera, entonces, ustedes sintieron sentir su peso.
-Nosotros pesábamos muy poco. Eramos peso liviano.
-Peso pluma, si se es más estricto y con más propiedad.
-Exacto. En aquella época había un convencimiento general que Borges era un hombre muy inteligente, pero se lo veía como a un chico terrible.
-¿Cómo? ¿Ha dejado de serlo?
-¡No! -se ríe.
-¿Siempre fue así?
-¡Siempre!-. Se ha tentado. -Pero ahora, por lo menos, con un peso enorme. En la actualidad la gente no sólo le reconoce inteligencia, sino talento y genio.
-Aparte, ya tiene una obra.
-Es cierto. En aquel tiempo la estaba haciendo y no se veía. recién cuando Borges sacó el premio Formentor el país le reconoció el talento. antes, no. Nos pasaron varias cosas así. Por aquel entonces, para La Puerta de Marfil, propusimos a Conrad. Y alguien, en Emecé,tenía sus dudas sobre la importancia de este autor. Entonces nos dijo: «Bueno, veamos el Espasa. Si allí tiene una entrada lo suficientemente extensa y respetuosa, lo publicamos.» Lo abrimos y no tenía más que diez líneas sobre Conrad. Me dije: «Este caso está perdido.» Entonces tuve una reacción que los franceses llaman El Espíritu de la Escalera, pero por suerte la tuve antes que físicamente llegáramos a la escalera de la editorial, la de salir a la calle, ¿no? «Veamos el Apéndice», dije, y allí había ocho, diez páginas sobre Conrad. Lo aceptaron. En esa colección todas las semanas sacábamos diversos autores. de pronto los lectores se encontraron que los inundamos de Conrad. ¡Prácticamente le publicamos las obras completas!
-De alguna manera se tomaron el desquite.
-Sí. Pero lo mismo que con El Séptimo Círculo, eran triunfos con derrota.
-¿Está arrepentido?
-¡No! -explota-. De ninguna manera. Lo digo como escritor y pensando en la literatura argentina. Creo que con El Séptimo Círculo y con la Antología de la literatura fantástica hemos señalado el valor del argumento, el valor de la trama, en una época en que estos elementos estaban subestimados y se escribían libros muy tediosos. La literatura es muy importante para la formación de seres humanos completos. Entonces si con las noveles policiales los escritores de todo género han pensado que tienen que contar una historia, creo que ha sido para bien de la literatura. Contando una historia se pueden crear caracteres, encarar problemas sociales, hacer ensayos filosóficos, de todo. Haber hecho algo como El Séptimo Círculo es como haberle dicho a los escritores argentinos: «No se olviden que el narrador tiene que narrar.» Además, me parece que hemos atraído lectores, que le hemos dado material de lectura a mucha gente. Esos libros son, en general, buenos; no digo dentro del género policial, sino buenos, lindos libros.
-Literatura.
-Son literatura, claro. Creo que hemos hecho leer a mucha gente. En fin, es mi esperanza-. Se ha deprimido.
-A este respecto no le debe quedar ninguna duda. Estamos a casi medio siglo de publicación ininterrumpida, ha superado varias crisis económicas, gobiernos, saltos y vaivenes.
-Sí-. Vuelve a resplandecer. -Esto es lo que le asombra a uno sobre el alcance, la trascendencia de sus juegos, de sus proposiciones en general, ¿no es cierto? Hay que tener mucho cuidado con lo que uno piensa una tarde de invierno, en cama, con gripe.
-Y mucho más si son virósicas, Bioy. Puede ser el foco de una pandemia, además.
-(Se ríe.) Puede traer consecuencias para mucha gente. Y todo empieza como un simple juego personal. Una de nuestras melancolías con esta colección es que efectivamente significó una serie de victorias, y como son todas las victorias en general, fueron victorias con derrota. Por ejemplo, uno de los libros que más nos divirtió era Mongoose, nombre inglés de la mangosta. Era la historia de un matrimonio que tenía grandes esperanzas en un hijo y ese hijo se convierte en artista. Después de cierta cantidad de páginas, se revela que efectivamente era un artista, pero un artista cocinero, chieff de un hotel en un balneario inglés, el hotel más lujoso y victoriano. Y este individuo, que efectivamente era un artista, aprovechaba sus conocimientos culinarios para servir platos envenenados y matar gente. A Borges y a mí nos pareció una novela muy graciosa, pero no tuvo ningún éxito en Emecé. Nosotros teníamos tal deseo de imponerlo que deben haber llegado a sospechar, no sé, que éramos amigos o que con Borges teníamos otros intereses. El caso fue que ellos pensaron que nuestro interés e insistencia no eran puros y no compraron los derechos. No se publicó.
-Por la manera en que lo ha contado da la sensación que todavía no se ha podido resignar.
-Es que a Borges y a mí nos parecía que ofrecíamos libros excelentes. Eran como una creación literaria. Los hicimos con la misma exaltación con que escribimos nuestros libros. Había tardes en que Borges venía a casa y traía una nueva novela para la colección y hablaba de ella con el mismo fervor con que se puede hablar ante la primera lectura de cualquier libro bueno, de cualquier género. Lo mismo me sucedía a mí. Y él venía y me contaba, daba sus opiniones y quería que yo lo leyera. Otro tanto hacía yo con él. Estábamos felicísimos con cada libro que descubríamos.
-¿Cómo se agenciaban de esos títulos? ¿Mandaban a comprar a Europa?
-No. era una época en que el mundo todavía estaba en guerra. Las comunicaciones eran bastante difíciles y en Europa mismo no había libros. Buscábamos ejemplares de segunda mano en las librerías de Buenos Aires. Había un librero, en la esquina de Corrientes y San Martín, primer piso, y que creo que era austríaco, pero en todo caso era un individuo sumamente hosco. Llegaba un momento en que se cansaba que uno anduviera hurgueteando, buscando libros, y decía: «Bueno, bueno; vayan, vayan». O de pronto encontrábamos algo y no, no quería venderlo. Nosotros siempre tratábamos que nos tolerara un ratito más o que nos hiciera el favor de vendernos el libro.
-Como buen librero de segunda mano, sería de origen judío.
-Sí. Y era rarísimo. tenía una constante irritación: irritación hacia los clientes. Borges y yo nunca íbamos juntos a ese tipo de aventuras. buscábamos por separado, cada uno quería descubrir por su cuenta. Un día ambos nos confesamos que adulábamos a este señor para que nos dejara estar un poco más o nos vendiera el libro.
-¿La colección fue lanzada con alguna pompa publicitaria?
-No hicieron publicidad. Pero tuvo inmediatamente una repercusión muy grande. La gente, aunque sin intención, nos ofendía casi a diario diciéndonos: «Ah, sí, yo llevo una vida ardua y compro estos libros para conciliar el sueño y olvidarme de mis problemas, porque sirven para eso: son una especie de droga.»
-La famosa evasión.
-La famosa evasión, sí-. Está sumamente deprimido. -Y nosotros nunca hicimos la colección como quien está haciendo algo que tiene sólo valor comercial.
-La subestimación hacia el género no ha desaparecido, Bioy. Nunca se ha llegado a decir en voz bien alta, pero un poco como se lo sigue considerando bastardo. O maldito.
-No diría tanto como maldito. Puede haber sucedido que como es un género donde lo más importante es el argumento, que entonces se trata de uno menos importante que aquel donde lo fundamental es el carácter de los personajes, los dramas humanos. Por otro lado, con Borges pudimos ver, mientras dirigíamos la colección, que muchísimos de los autores eran otros de los que nosotros imaginábamos. Así, por ejemplo, que el señor Lorac, en realidad, era la señorita Edith Caroline Rivet. O que el señor Anthony Guilbert era la señora Lucy Beatrice Mallison. Vale decir que en Inglaterra, donde tiene tanta importancia el género policial y hasta hay un Crime Club, también tuvieron que luchar.
-¿Ese sería el motivo?
-No sé. O en una de esas también se debe a una cuestión de orígenes.
-¿Usted se refiere al fenómeno comercial que suele haber detrás?
-Sí. Esa literatura como Fantomas o esas otras que había en Francia, populistas, gente que escribía un libro por semana o donde varios autores trabajaban en libros que aparecían con un mismo título. Acá, por ejemplo, hubo una colección que salía con el nombre de Sexton Blake. Nadie sabía quién era Sexton Blake; creo que se trata de algo así como un sindicato de autores. Pero de este tipo de fenómeno ha surgido un género donde hay libros tan buenos como los buenos libros de cualquier otro género.
-Da toda la impresionan de que no se lo perdonan. A tal punto que hay una buena cantidad de autores policiales, sobre todo si tienen ciertos prestigio literario del llamado clásico o algún lauro académico, que se escudan tras seudónimos. ¿Usted cree que esto no tiene ninguna significación? ¿No anda dando vueltas, por ahí, cierta conciencia un poco vergonzante?
-Sí-. Vacila, se repatinga, está mirando el techo y su índice derecho juguetea en los labios, hasta que de pronto salta, vuelve a erguirse en el sillón. -Pero también puede ser que si una persona está vista como filósofo y sale con un juego, bueno, que lo juzguen por ese libro y no por el que está estudiando en la universidad. El seudónimo da una gran libertad. Yo he escrito libros con seudónimo.
-Pero no policiales.
-No. La primera edición del Breve diccionario del argentino exquisito, sí. Gómez de la Serna llegó a afirmar que casi todos los libros que salían acá, en realidad, eran de Borges y de Bioy firmados con seudónimos.
-¿Se ha dado cuenta que en el fondo, explícitos o no, todos los ataques al género policial son por motivos extraliterarios?
-Sí, es cierto.
-Uno puede llegar a preguntarse si a pesar de ser un juego de imaginerías, en el fondo, aunque sea simbólico, no hay también un crimen. No puede ser casual que los ataques siempre provengan de ciertas conciencias pecaminosas, puritanas, fariseas; si se lo mira desde cierto ángulo, tiene un trasfondo ético lo que ha raleado al género de lo que se puede llamar la consideración oficial, subestimándolo y relegándolo a un segundo plano.
-Puede ser-. No muy convencido; más bien, educado. -Pero el suyo es un planteo más filosófico, más sociológico. Mi opinión es más superficial, literaria. Es la que corresponde a mis preocupaciones.
-De acuerdo. Sin embargo, es el género donde resulta más difícil sostenerse en la especificidad de lo literario. Hay algo que constantemente rebalsa. No puede dejar de llamar la atención, por ejemplo, que haya crecido, desarrollado y perdurado por encima del desprecio y el silencio. Hoy por hoy sigue siendo uno de los negocios editoriales más suculentos y sostenido en buena parte del mundo. Mantiene una masa fija de lectores muy peculiares. Y todo esto a despecho de despliegues publicitarios o críticas sesudas.
-Eso también es cierto. Una prueba es El Séptimo Círculo. Nosotros llegamos a publicar obras de Chejov, Dickens y Amorim. también descubrimos cosas curiosas; por ejemplo, que Michael Innes, el autor de La torre y la muerte, había estado en buenos Aires unos años antes que iniciáramos la colección que lo había hecho como miembro del intelligence service inglés-. Estalla en una carcajada. -Por supuesto, nosotros agradecidos del destino que le habían dado.
-Me incluyo.
-¿No es cierto que se trata de un gran honor?
-Una mención honorífica más para el halo non sancto que rodea siempre a lo policial. Pero no fue el único pecadito, me imagino.
-Hubo otras cosas graciosas. Nosotros éramos los autores del texto de la contratapa para que fuera estimulante; también de una pequeña biografía del autor; y a veces esto último era imposible: generalmente se trataba de seudónimos de autores ingleses, recién terminaba la guerra, unas comunicaciones tardías que nunca se concretaban...
-Aparte, estos que se escudaban en seudónimos no deberían tener mucho interés en que los desenmascararan.
-¡Por supuesto! Más bien tenían interés en ocultarse. Entonces ocurría que a veces inventábamos mínimamente las biografías. Mínimamente, ¿eh? Contábamos sólo con la bibliografía; pero juicios críticos, sólo los nuestros y no podíamos estar citándonos constantemente. Así que, bueno, inventábamos críticos también. Fue de ese modo que nacieron Myriam de Forb, Farm de Bost y otros. Pero hubo uno sobre el que pusimos especial interés. Pasó que cuando hicimos la Antología de la literatura fantástica teníamos un cuentito que no sabíamos de quién era. Había aparecido en el Times Literary Supplement o en alguna parte así, pero sin autor. entonces se lo atribuímos al señor Ireland. Este era un impostor que había inventado libros de autores ingleses clásicos que escribía él. Hasta tenía escritas piezas que se las atribuía a Shakespeare. Si se había animado a tanto, ¿por qué no atribuirle el cuentito? Y ya que estábamos unos juicios críticos también para completar las biografías de El Séptimo Círculo.
-Usted hizo mención a que la primera idea de título giró en torno al ajedrez, pero que luego aparece el Dante y el círculo de los violentos. Sobre este tema de la racionalidad y la violencia quisiera volver después. Primero que nada, ¿significa que ustedes tuvieron un cambio de criterio o un mero ajuste de enfoque?
-Hubo, hubo cambios. cuando iniciamos la colección se sacó un folleto de presentación. Con Borges escribimos el prólogo. En ese entonces estábamos totalmente convencidos que la novela policial era sólo un problema mental. Pero a medida que la íbamos haciendo, empezamos a leer novelas que no eran rigurosas, pero que nos dieron un infinito placer. Eran excelentes libros.
-¿Considera que los autores norteamericanos surgidos después de la Gran Depresión han bastardeado al género?
-¡No!-. Displicente, casi misericordioso. -Creo que los géneros no se lesionan. Tal como lo veían los ingleses, a fines del siglo diecinueve o principios del veinte, era un problema intelectual a resolver. Poco a poco eso cambió y pasó a ser un problema que se resolvía más o menos sofísticamente con una serie de entretenimientos para el lector y cuyos elementos eran todos los elementos de una buena novela policial. Después vienen algunos autores norteamericanos (Ellery Queen, entre otros), que hicieron novelas dentro de ese sistema. Algunos de ellos me han dejado un buen recuerdo y sé que a Borges le gustaban mucho. Luego aparecieron esas novelas en que el detective era Philo Vance; no les he releído, no podría decir qué me parecen ahora; para culminar, poco a poco, en una novela de violencia que nosotros no incluímos, salvo El cartero llama dos veces, de James Cain, y alguna otra que ahora no recuerdo.
-Dos más. Y las dos también de Cain.
-Puede ser, ¿no?, que haya entre ellos alguno bueno. A mí, por ejemplo, Chandler no me gusta tanto como les gusta a algunos amigos mío. Pero puede ser que yo esté equivocado.
-A Hammett lo conoce, me imagino.
-Sí. Y opino lo mismo: no me parece tan bueno, pero tampoco tan malo. Quiero decir: no me parece un error que se hayan escrito ese tipo de libros. Es una desviación. Una desviación o una modificación del género. Los géneros no pueden mantenerse siempre igual. La gente se harta de leerlos y los autores de escribirlos.
-Bioy, ¿por qué se fueron de El Séptimo Círculo?
-Bueno, creo que no nos necesitaban más. La podían seguir haciendo en casa.
-¿Fue todo?
-No creo que haya otros motivos.
-¿Hubo algún criterio medular que rigiera la colección en los primeros cien títulos, que fueron los que realmente ustedes editaron?
-Se podría decir que hicimos El Séptimo Círculo contra esos escritores norteamericanos, contra ese tipo de literatura.
-Fueron ellos, sin embargo, al introducir el por qué como el eje de la problemática, los que desacralizaron el género. Hasta entonces los ingleses habían venido girando insistentemente en torno a la sorpresa del quién, como que el móvil no les interesaba o lo dejaban en un segundo plano, hasta que no faltó el que tensó la cuerda, cerró la puerta con llave y el asesinato imaginario, misterioso, con sólo la víctima encerrada, se convirtió en un virtual suicidio.
-Es cierto. Pero en esto Borges y yo siempre estuvimos muy unidos. Tanto a él como a mí nos ha parecido que ha habido un poco, cómo podría decir, de algo más barato. Que se había abaratado el asunto.
-¿Literariamente hablando?
-No. Yo diría: genuinamente hablando. Es como si para tratar problemas morales se hubieran puesto en una actitud un poco demagógica y un poco superficial. Como que se hubiera jugado un poco a tomar las cosas en serio y un poco se hicieran de cualquier modo. Mire: ya Dostoievsky me parece un poco macaneador, no digamos hasta qué punto me parecen macaneadores estos escritores policiales que hablan del por qué y no del quién. Por ejemplo, esos temas donde el gran millonario sinvergüenza resulta que está dirigiendo una gran sociedad criminal. Bueno, es verdad: hay de esos millonarios sinvergüenzas. Pero lo único que prueba esto es que la realidad puede ser tan grosera como algunas ficciones-. Se ríe, le ha ido decreciendo cierto enojo y vehemencia inicial. -Ahora yo no quiero decir, cuidado, que lo que dicen sea falso. No. Pienso que tal vez sea como el mundo de Fierrabras tomado en serio. Tanto Borges como yo siempre hemos tomado estos libros como esos otros que hacen revelaciones sobre la mafia: literatura barata.
-Esta fue, sin embargo, sobre todo después de la última gran guerra, la literatura policial que prácticamente monopolizó la producción y el consumo. ¿Usted piensa, Bioy, que hay una decadencia del género?
-Creo que sí. Borges me contó que una de las últimas veces que estuvo en Estados Unidos habló con Frederick Dannay, sobreviviente de Ellery Queen, ya que eran dos primos hermanos los que firmaban con ese seudónimo. Estaban justamente en un congreso de escritores policiales y ese señor le dijo: «Hay tal decadencia que ya nadie no sólo es incapaz de escribir un enigma, sino de leerlo.» El enigma es un género muy elevado; pero ya han perdido el rigor mental como para insistir.
-¿Esto sería el principio del fin o es que se han tocado límites?
-¡Límites! Y límites provisorios, ¿eh? Todos los géneros desaparecen. Se cansan, desaparecen y vuelven a reaparecer. se llega a un abuso, luego viene la extenuación, la desaparición y luego el resurgimiento. Es natural. No podemos estar inventando todos los días. Indudablemente se inventarán géneros nuevos, pero el género fantástico, para dar un ejemplo, ya ha desaparecido y reaparecido. Otro tanto ha pasado con el realismo. Hasta la prosa poética, que hoy nos parece tan horrible, puede reaparecer nuevamente.
-¿La teoría de la reincidencia?
-Sí. Y también sucede que algún día alguien acierta. Todo lo que ha sido un permanente error alguna vez le tiene que dar cabida al acierto. Todos esos errores abren camino para que alguien venga y haga las cosas bien.
-¿Tiene algún valor particular que la novela policial haya sido y sea, en buena medida, casi patrimonio exclusivo de la lengua inglesa?
-¡Ah!, esto nos lleva a otro problema: el carácter de los pueblos. En mí hay una repulsión racional a todo lo que se pueda explicar. Porque yo, espontáneamente, soy racionalista. Y digo muy espontáneamente porque lo que soy -se ríe- está muy mal visto: soy ecléctico.
-Hoy día, una posición un tanto difícil de sostener, además.
-Lo es. Sin embargo, la experiencia se ha encargado de demostrarme que hay un carácter español, otro francés, otro inglés y otro norteamericano, que no es el inglés ni tampoco el latino. Es posible que haya cierto carácter en los países y que los ingleses tengan un placer, tal vez, en ciertas cosas prácticas. Por ejemplo, está lo que se llama la Ley de Okam: Entesia non multiplicandi sunt es el enunciado, los entes no deben multiplicarse. Vale decir: hay un placer en descartar, en suprimir teorías falsas. el primero que lo hizo fue Okam, un inglés; bueno, ese placer en descartar teorías falsas es, tal vez, el placer de los enigmas: hay una serie de hipótesis posibles y hay que descartar todas las malas para llegar a una buena. Es posible que esto sea algo que agrade a los ingleses. Pero también el racionalismo francés tiene que funcionar por caminos parecidos.
-Han aparecido ideas que no quiero que queden de lado. Pero antes de ir hacia ahí quería insistir con lo del inglés y lo que trae aparejado estos apareamientos, estos contagios, estas idas y vueltas culturales. ¿Eran muy rigurosos con las traducciones?
-Muy. Yo era el encargado de corregirlas. Una por una, oración por oración. Además, los traductores eran elegidos luego de pasar un examen tan breve como tramposo: una carta de una carilla donde un intelectual inglés rechaza con fina cortesía el mecenazgo de un millonario, pero donde bajo la apariencia de las palabras corría un río de amargura, desprecio y hasta resentimiento.
-Disculpe la digresión, pero en un comienzo, sobre todo en ciertos títulos bastante claves, como Phillpotts, aparece como traductora una tal Leonor Acevedo de Borges. ¿De la familia o simplemente tocayos?
-¡Parientes!-. Se ríe a carcajadas. -Entonces, le decía que no tomábamos en cuenta que no supieran resolverlo en castellano; lo único que nos interesaba era que advirtieran, que descubrieran esa falsa apariencia, el alma de esa carta. No nos interesó nunca aquellos que eran sobradamente capaces de traducirla literalmente, haciendo gala de un gran vocabulario en inglés.
-De todos modos, ¿en dónde residía la exigencia mayor? ¿En el dominio del inglés o del castellano?
-En ambos, preferiblemente. Se debe traer una obra que está escrita en otra lengua a la nuestra. Ambos términos, de manera ideal, se deben conocer de una manera por lo menos sólida. Y, claro, estaba la trampita del examen para ver si había algo más que grandes vocabularios en ambos idiomas. No sé si ya le hice mención a esa publicación casi abusiva de la obra de Conrad que hicimos. Bueno, para mejor era un Conrad traducido en España por pésimos traductores de Barcelona. Aunque quizá no traducían tan mal, pero al menos era con un castellano que no tenía nada que ver con Buenos Aires: cantidad de giros y palabras del argot español.
-¿Se puede decir, sin correr demasiados riesgos, que ya hay una tradición o una escuela de malas traducciones inglés-castellano con sede en Barcelona?
-Parecería que sí, ¿no es cierto?-. Sonríe despacito, suspicaz.
-Lo que usted apuntaba que ya se notaba en las traducciones de un autor como Conrad ahora ha recrudecido. En las versiones últimas de autores que usted y Borges consideran policiales violentos se ha decidido cortar por lo sano y pasarlo por lo menos a un argentino coloquial, con acentuaciones agudas, cuando no a giros lunfas, un lenguaje bien popular, que me consta que ya ha enardecido a no pocos brillantes intelectuales latinoamericanos que han empezado a acusarnos de chovinistas. Pero curiosamente no dicen nada de las traducciones Made in Barcelona de esos mismos autores o parecidos, en versiones con la para nada pulida jeringoza española a la hora de hablar de sexo o mentar a la madre y el resto de la familia. Este asunto de la traducción es bastante espinoso, ¿o no?
-Bastante espinoso, ya lo creo. Muy espinoso. Hay cantidad de problemas que son insolubles.
-A su criterio, en un terreno imposible de mensurar, ¿es posible una traducción en el sentido lato del término? ¿O hay barreras infranqueables y que lo hemos recibido y seguiremos recibiendo son apenas versiones? Hay una palabra que cuesta usar, es del cuño de las ciencias sociales, pero algunos hablan directamente de transculturalizar, no tanto de traducir.
-Una vez me preguntaron cuál era el idioma más rico y yo contesté: «Aquel del cual uno traduce.» Siempre el original es más rico que el otro al cual se lo traduce.
-Cuáles serían los motivos o impedimentos, a su criterio.
-Primero, porque la obra está escrita en otro idioma, está pensada para ese otro idioma, y cuando uno traduce un libro no sabe si realmente puede traerse todo eso. Por otro lado, usted se encuentra con que en todo idioma hay formas que no existen en los otros. Ejemplo: en castellano tenemos al ser y el estar separados. Podemos decir: estoy enfermo, soy enfermo. En inglés y en francés es imposible.
-Debido a esa meticulosidad que usted ponía al revisar las traducciones, ¿eran a tal punto que se puede hablar de retraducciones?
-En algunos casos. Lo que sucedía era que en un género donde una de sus características principales era el rigor no podíamos ser más que mínimamente rigurosos, ¿no es cierto?
-Retomo el punto que no quería que queda afuera. Habían vuelto a aparecer dos elementos que parecen bastante irreconciliables, a veces hasta irreductibles: crimen y razón.
-En la práctica, efectivamente, el crimen es lo menos racional posible. El criminal es una persona que piensa que vale la pena alcanzar cierta cosa para ser feliz, aun a riesgo de hacer algo horrible como matar a una persona oalguna otra que lo lleve ala una cárcel por el resto de su vida. Pero los enigmas que fueron el origen de El Séptimo Círculo sí que son racionales. Como no son para nada racionales otras novelas de esa colección, por ejemplo, las de Anthony Guilbert, que nos gustaron tanto. ¡Que van a ser racionales! Eran novelas psicológicas en las que se finge resolver algo; en las quede un modo sofístico se soluciona algo; son racionales literariamente, pero no filosófica ni matemáticamente.
-Era inevitable caer en este punto. Se ha vuelto un lugar común afirmar que las obras más logradas de la escuela inglesa llegan a constituir problemas o enigmas de una estructura similar a una operación matemática. Así también de perfectos y exactos. ¿No es un poquitito exagerado, Bioy? ¿Hasta una falacia, si se lo analiza a fondo?
-Claro. Hay sólo una apariencia de esquema matemático. Por ejemplo, El caso de los bombones envenenados, de Anthony Berkeley, consiste en un ejercicio de solución de enigmas, un agradabilísimo ejercicio, pero con todos los pecados que se permite la literatura para tratar estos temas. En otros, la falta de rigor es esencial.
-¿Cuáles serían los factores, según su criterio, que establecen esta permanente vigencia de la literatura policial?
-Si es enigmática, se debe al contraste entre los hechos de sangre que afectan la vida y traen la muerte frente a la delicadeza de la inteligencia de un Sherlock Holmes, un Philo Vance o un Ellery Queen, que son los que lo descubren. Si es del otro tipo, el prestigio del peligro, lo que me gustaba a mí cuando era niño: el peligro y la seguridad. También la aventura. El hombre tiene una gran sed de aventuras. Y esa sed puede ser satisfecha vicariamente, como dirían los ingleses, por intermedio de otros, en varias formas de literatura. Una es la de aventuras propiamente dicha; otra es la fantástica (el personaje se encuentra constantemente con fantasmas mientras el lector va y vuelve del empleo, en una vida prosaica) y otra es la policial, a través de personajes como Sherlock Holmes, que resuelven las cosas tal como nos gustaría resolverlas a nosotros.
-Y la realidad no es así.
-No, no lo es.
-¿Por qué escribió literatura policial, Bioy?
-¿Por qué? -se extraña, totalmente alarmado, hasta que quizá comprendió que efectivamente no había otra forma de formularle la pregunta-. Porque yo siempre he tenido una gran facilidad para inventar historias. Aun para inventar historias complejas y de construcción difícil. Esto, desde luego, ha halagado mi vanidad. Por otra parte, viví mi primera juventud en una época en que el argumento estaba muy mal visto. Cuentistas y novelistas querían mostrar el problema del empleado de comercio. O querían contar cómo era una estación ferroviaria por dentro, como ahora están haciendo de nuevo los best sellers. O querrían hacer una recreación folclórica o hacer sentir -melodramatiza, mordaz- la fuerza dela tierra sobre algunos personajes. Y una de las cosas que me enseñó Borges, que tanto él como yo pensábamos, era que la primera misión del novelista, del narrador en general, es contar una historia. Uno de los pilares que mantiene el edificio de la narrativa es el inmemorial placer del ser humano: que le cuenten historias. Cuando yo era chico mi madre me contaba cuentos; cuentos de animales que vivían en una madriguera y donde la madre le decía a sus pequeños que tuvieran miedo, cuidado, que no se alejaran mucho de allí porque en el mundo de afuera había peligros. Un día algunos de estos chiquititos no hacía caso, se alejaba, corría peligros y se salvaba. Esta del sitio donde uno está seguro y que los peligros permanecen fuera, siempre me gustó. Después, con el tiempo, apareció el combinar eso con el placer de los enigmas. esta combinación fue lo que me llevó a las historias policiales que en realidad no escribí.
-¿Cómo es eso, Bioy?
-Es que yo he escrito muy pocos textos policiales. Por ejemplo, Los que aman, odian, en colaboración con Silvina [N. del E.: Ocampo, su esposa], que es una novelita policial; algún cuento, más literario que policial, como El perjurio dela nieve, también llamado El crimen de Oribe (que tal vez hubiera sido mejor título: menos pretencioso y más eficaz); bueno, hay algunos más, como El misterio de la torre china, que quedó en la página trescientos.
-De la conversación con Borges y ahora con usted queda la sensación como que resaltan el aspecto lúdico del género policial. ¿Es efectivamente así?
-¡No! ¡No! -se encrespa, al borde de la indignación total-. Formulado así, no se lo puedo aceptar.
-¡¿?!
-(Amaina algo) Sucede que yo creo que la vida no tiene realidad y que todos jugamos nuestra vida. Jugamos a ser autores, a ser el Papa, presidentes de la república, lo que sea. Y a veces nos olvidamos de jugar. Nos olvidamos de cuando chicos traíamos cajones y jugábamos en el jardín a estar en el mar y estábamos en el mar. Nos olvidamos que estamos jugando y matamos gente, la hacemos sufrir, la mandamos a la cárcel. En fin, hacemos todas esas cosas horribles que solemos hacer en esta vida al olvidar que todos estamos jugando-. Ahora está otra vez calmo, persuasivo, como si lo abrumaran los extramuros de su propio juego. -Desde luego, hay veces en que hay que ser muy duro porque el juego del otro es muy avasallador y destructivo, ¿no es cierto?, y se es cruel. La crueldad es la cosa más horrible de esto-. La tranquilidad, ahora, le ha dejado lugar a cierta depresión. -A veces yo pienso que la esperanza de la novela, del cinematógrafo, es que las personas hagan el ejercicio de ponerse en otro, de identificarse con otros, sufrir con otros y tal vez un día, en momentos de tener que matar a ese otro, de que vayamos a matar a alguien, nos acordemos que tiene recuerdos, afectos, que hay gente que lo quiere, que es un centro. Esto lo dice Kant y me parece que vale la pena recordarlo: «Hay que considerar a los seres como un fin en sí y no como un medio para uno.» Por eso no creo que el género policial sea valioso simplemente como un juego; en ese caso estaríamos poniendo al mismo nivel que lo ponen estos señores del horror y la crueldad-. Hace una pausa para mirarme: había estado hablando para él, para sí mismo. -Claro, sí, yo creo que todo es un juego. Pero en la forma en que usted me planteó la pregunta pensé que se podía caer en otra interpretación.
-En la ramplona, dice usted.
-Exacto.
-Le reconozco que hay cierta tendencia a confundir lo lúdico con lo frívolo y lo evasivo. Más: casi no establecen diferencias.
-Así es. Creo, sí, que todo es un juego. Pero un juego que hay que jugar jugándonos enteros. Y honestamente. Y para no hacer ni doler ni sufrir, a la vez sin olvidar que es un juego. Quiero decir: no hay un receta de atajos en el mundo. No se puede decir: «A la verdad se llega por acá.» La verdad es siempre más compleja. Por eso la gente que pide impacientemente blanco-o-negro, pide una estupidez. Esta es la razón por la que soy ecléctico. Y la primera vez que sentí hablar mal de los eclécticos fue a un profesor de filosofía; no a un filósofo, sino a un profesor de filosofía. Después no tardé en enterarme que el género humano habla muy mal de los eclécticos. Sin embargo, en aquel entonces yo no sabía nada de eso. El eclecticismo me parecía una prueba de riqueza, de inteligencia matizada; sin embargo, comprendo que para obrar no se puede ser ecléctico: no hay más remedio que jugarse. Pero si bien está muy aplaudido jugarse, yo les diría a los que se juegan: «No lo hagan contra la gente con tanta facilidad; juéguense contra sí mismos todo lo que quieran.» O que al jugarse contra otros los piensen dos veces. Porque si bien todo es juego, lo único real es lo que sentimos en la imaginación cada uno de nosotros. ¿Y qué es la imaginación, si no eternidad remedada?
-Formulada así, Bioy, resulta bastante inquietante...
-¡Pero si todos vivimos como si fuera la eternidad! -se exaspera, casi al borde de la arenga-. Y este es un mundo donde sí existe el dolor. Y el dolor sí que es un mal para cada ser humano. No quiero ser sentimentalista, pero de algún modo evitémosle el dolor a los demás-. Otra vez ha vuelto a deprimirse. -El sentimentalismo me parece horrible.
-Me gustaría saber si usted incluiría a los escritores en general, sin importar el género, en el séptimo círculo dantesco.
-(Ausente, preocupado.) Creo que sí.
-¿Hay algo que lo haya afectado en particular?
-(Se sacudió como para espulgarse una molesta pesadumbre.) Recordaba que hace poco, en un reportaje, me preguntaron acerca de mi idea sobre la muerte.
-¿La muerte?
-No, sobre mi muerte. Con Borges hemos hablado varias veces del tema. A él no le preocupa; yo no puedo resignarme. ¿Cómo voy a morirme y no poder acariciar nunca más el cuerpo de una mujer desnuda? ¿No recitar nunca más a Shakespeare?
-Es una idea que abruma por la sencillez-. El también ha proseguido con idéntica sencillez. -En un cuento de Horacio Quiroga el personaje ve llegar el instante final y comprueba, casi con parsimonia, que la muerte, efectivamente, va a ser eso: no ver más ese sol, ese alambrado, ese árbol. La infinitud de un instante.
-A eso es lo que no me resigno-. Casi sin pausa. -Pero ahora no sé cómo vinimos a dar con este tema y caer en este punto.
-Bioy, ya van casi dos horas. ¿Acaso se estuvo hablando de alguna otra cosa? [AR]
